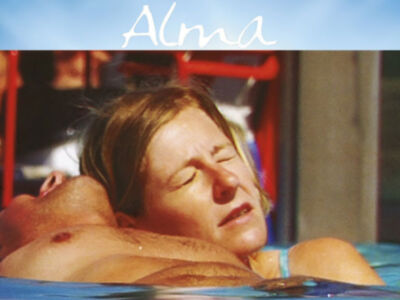Acaba de batirse, la noche del pasado lunes, un nuevo récord de audiencia televisiva. Ha sido en Antena 3 y el programa se llama Splash!. Es un nuevo formato consciente, sin embargo, de una vieja fórmula con éxito probado: la del atractivo que resulta a los públicos la competición entre famosos que se someten al veredicto de un jurado. ¿Qué hacen esta vez? Lanzarse al agua desde unos trampolines, a diferentes alturas, según las capacidades de los concursantes.
En el espacio en sí no entro, pero sí de cabeza en la lámina azul de la gran piscina, que no deja de ser un reflejo de la crisis que azota también al mundo del espectáculo. Allí están, entre otros, Falete, que afronta, más que un reto deportivo, el de asomarse al propio espejo de una realidad que se ha hecho más cuesta arriba que nunca por mucho que uno la enfrente ahora hacia abajo y con vértigo.
Desde que los famosos, como en Supervivientes, se marchan a islas desiertas, es porque los aforos de sus galas no se llenan o, simplemente, porque no se tienen galas. Y más vale estar en islas desiertas que con teatros vacíos.
El mundo artístico ha tenido que afrontar en los últimos años sucesivos ataques que han debilitado las posibilidades de entregarse al mismo como profesional que puede vivir de ese exclusivo trabajo.
En el caso de los cantantes, avisé a algunas compañías discográficas de la amenaza que suponía el compact disc. El invento trajo un sonido digital que superaba el que posibilitaban los vinilos y las cassettes. Pero introducía una desventaja comercial colada como una trampa en un caballo de Troya: doce canciones de una sola tacada, que rompía la lógica de las ventas de los singles. Si nos gustaba una sola canción, ¿por qué teníamos que llevarnos el equivalente a un LP? En otra ocasión desarrollaré más ampliamente mi teoría de que ese fue el principio genuino de la crisis en que se halla ahora la industria discográfica.
Acto seguido, se esparció por los suelos de pueblos y ciudades el azote de los mantas. Después, los ayuntamientos socialistas, despilfarrando alegremente (que era lo suyo) en las ferias respectivas, contrataron a las grandes figuras en sus casetas municipales (una forma más de conseguir votos); con lo cual el público empezó a acostumbrarse a no pagar por acudir a conciertos. Y el colofón de este hábito lo puso la Cadena Dial -también socialista desde la Ser-, sometiendo a centenares de artistas a tragar con actuaciones en directo -que no cobraban, salvo el pago de los viajes y alojamientos-, si aquéllos querían ser radiados.
Por si fuera poco, en el año 2002 se estrena la primera edición de Operación Triunfo: una auténtica apisonadora publicitaria que mantuvo durante meses la presencia diaria en la primera cadena oficial del país a diecisiete aspirantes a Eurovisión. Las estrellas que visitaban la Academia para aconsejar a los noveles, estaban sufriendo la paradoja de vender menos que ellos.
Y el remate fue el de las descargas en Internet. Comprar discos se convirtió en algo puntual de ciertas fechas, como las navideñas y el regalo de Reyes.
La televisión se percató del share y los picos de audiencia que daba un escándalo como los de Tómbola, desviando la aparición de los artistas hacia cuestiones que poco o nada tenían que ver ya con su arte. Y ahí están: pasando la quina encima de un trampolín de diez metros de altura, lo mismo que antes se curaban las picaduras de un mosquito tropical. Es el salto al vacío de una profesión que ya no es lo que era. Y donde la cosa está de tirarse al agua.