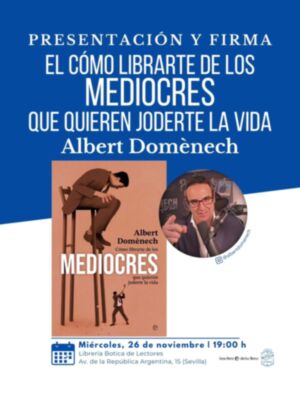El médico escritor, de profesión y vocación, fue un día un jugador de baloncesto que visitó un sinfín de canchas. 'La última noche', su segunda novela, le ha llevado a rastrear Al-Ándalus para contarnos la historia de la medicina entre dos ciudades cargadas de literatura: Sevilla y Marrakech.
Francisco Gallardo es, en sus propias palabras "un médico que escribe". No se preocupa en intentar demostrar cuál es su verdadera vocación, no parece que, tras el éxito de su última novela vaya a colgar el estetoscopio y cambiar el escritorio de su consulta por el despacho de su casa. Siempre que le preguntan por lo de compaginar medicina con escritura, alude a célebres referentes que fueron las dos cosas y a los que no les fue nada mal: Chejov, Baroja... Nada menos.
Asegura, además, que como médico parte con una ventaja: "los médicos vemos la vida en primera, en segunda y en tercera persona", con lo que a la hora de componer un universo variado, de sumar voces a su relato, tiene medio camino hecho desde su consulta. En este autor, además, la unión de ambas facetas en inseparable y tiene una relación de causalidad. Se observa en La última noche, novela con la que ha ganado el Ateneo de Sevilla a la mejor novela histórica, en la que viaja ocho siglos atrás para contarnos el momento de máximo esplendor de Al-Ándalus. Y lo hace a través de las memorias de Sarah Avenzoar, nieta del célebre médico de emires y califas, uno de los grandes científicos de su tiempo. Ella también fue médico y su mirada nos alumbra la historia de dos ciudades, Marrakech y Sevilla, construyéndose a la velocidad de la luz.
La medicina le llevó a investigar Al-Ándalus, y esta última le susurró la novela. La novela, después le llevaría perderse por la herencia almohade de Sevilla, a cruzar el estrecho y descubrir Marrakech, y percatarse que los atardeceres de ambas ciudades eran si acaso dos planos diferentes de la misma postal. "Tiene muchos parecidos a Marrakech la Sevilla almohade. Se construyen en la misma época, con los mismos arquitectos, los mismos carpinteros. Me interesó mucho ese fondo de las dos ciudades que me parecen muy literarias".
En esa búsqueda del rastro de los Avenzoar, Gallardo rescata la herencia islámica de España, la misma que ha sido menospreciada por siglos de convencido catolicismo excluyente, que lleva a olvidar que somos el resultado de una continua aleación de diferentes signos. "Cuando más conozcamos el pasado más comprenderemos nuestro presente", incide Gallardo, "además tenemos que adentrarnos por sendas de entendimiento, es la única salida. Las otras ya sabemos lo que conllevan", explica y remarca el hecho de que somos el fruto de una "fusión" de muchas culturas.
Todo esto sin olvidar que él es médico y que en toda la novela es subyace la historia de la medicina de aquel tiempo. Una medicina que se fundía con el pensamiento: filosofía y ciencia, lejos de transcurrir por senderos paralelos, eran una misma cosa. En un momento de la historia, ambos caminos se separaron. "Me parece un error que el pensamiento médico sea aséptico, que no considere el alma humana. Una medicina basada en la pura experimenación de ensayo-error me parece una simplificación. Esto parte de la época de entreguerras, cuando la medicina alemana y austriaca, que eran muy humanista se alejaron y da paso a una medicina de laboratorio". Medicina humana en un mundo cada vez más deshumanizado, es lo que reivindica el médico escritor.
En su entusiasta relato de aquellos tiempos, Gallardo plasma uno de esos momentos en los que la historia se acelera, al ritmo que se construyen las ciudades y la ciencia da saltos de gigante, tanto que la sociedad debe comenzar a correr para no perder su propio tren. En ese sentido, la novela contrasta con el momento en el que es publicada, choca ese universo en eclosión con el aire viciado de decadencia que se respira en nuestras ciudades. Su novela, dice, se gestó justo cuando empezaba esta crisis que nos ha ido hundiendo en una realidad pegajosa sobre la que se hace difícil mantenerse a flote. Gallardo quiso poner su pequeño remedio con la literatura. "Cada día íbamos conociendo peores noticias, pero eso curiosamente fue haciendo que el personaje Sarah Avenzoar y la novela en sí fueran más vitalistas. Como una esperanza de que hay una posibilidad de salida. Es una novela del siglo XII pero que para mí está muy unida a la vivencia de la crisis".
Pese a parecer momentos antagónicos, ambas épocas quizás comparten un síntoma: la velocidad inusitada a la que empieza a girar el mundo. La celeridad a la que cambian paradigmas, caen ciudades y se levantan otras. Son momentos críticos, ya sea por eclosión o por derribo, en los que el cambio es la única certeza. "Buscaba esa respuesta a esa vida de la que ahora se están cayendo los soportes en que durante mucho tiempo creíamos. Nos hemos dado cuenta de que no eran reales".
Si antes decía que como médico puede observar la realidad en las tres perspectivas literarias, eso le hace ser consciente del sufrimiento concreto que esta fase crítica causa en la gente que, cada día, acude a un médico. "Esta crisis está creando muchas patologías del tipo físico y psíquico. Toda esta inseguridad está creando mucha ansiedad en la gente, mucha desesperanza y mucha falta de ánimo que es fundamental en muchos casos para luchar contra la enfermedad". De nuevo aparece esa perspectiva de médico humanista que pone de relieve en la novela, en la que no se trata de curar un simple de dolor de cuello sino de "averiguar por qué esa persona lleva tanto tiempo sin dormir" que ha acabado con esa dolencia. Gallardo recuerda una vez más su máxima: "Nuestra obligación, primero, son todos los aspectos físicos, pero después sí tenemos que considerar que detrás hay una persona, hay un alma".